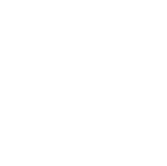Entre la sal y la basura
¡Bello y sucio puerto del mar mi Buenaventura! Cucharas, brasieres, tarros de límpido, gaseosa, recipientes de icopor, tablas y cocos chocan contra las gradas de cemento del puerto, como una depuración que el mar se hace a sí mismo. Como si supiera que no le pertenecen esos objetos, el mar los expulsa de su vientre hacia el asfalto, en alianza con la luna fortalece sus olas y realiza la continua labor de restaurarse, en la añoranza de mantenerse cristalino.
Se arrinconan las suciedades para darle respiro a los peces, aunque algunos de ellos por el movimiento constante de los buques, lanchas y el aceite de los motores, se ven obligados a vivir en las profundidades. Respiran aún en lugares inusitados del mar, oscuros nichos de vida en donde todavía es posible el oxígeno.
Las suciedades humanas van flotando, y después de chocar contra las gradas del muelle turístico de Buenaventura regresan a la orilla del mar y se van esparciendo con resignación como una estela infinita desde el inicio del muelle hasta donde no llega mi mirada.
Este es el océano que hipnotiza. Quienes lo miran, pierden de repente la noción del tiempo porque su pensamiento está en las olas. De pronto me salpica la sal, la mugre en la boca, mientras tanto las mujeres en su serenidad imperturbable y con su carácter asiduo venden arrechón, viche, tomaseca, cocadas y artesanías que servirán de recuerdo a los viajeros del interior del país o lejanos a los secretos del mar.
Los hombres venden gafas, pasajes en lancha, miran el horizonte, juegan cartas, beben. Uno de ellos no soporta este calor que se adhiere viscoso a la piel y se lanza al agua. Su cuerpo, que es un poco más oscuro que el mar, marrón suave, se refresca entre la sal y la basura, en el fondo: el agua tibia impredecible del Pacífico.
Para llegar a Guapi, municipio del departamento del Cauca, es necesario tomar una lancha en el muelle que demora más o menos cuatro o cinco horas. Se requiere penetrar en las entrañas del mar y de pronto aparecer en uno de los ríos que lo alimentan para llegar por fin a la tierra en que habitaron los indígenas Guapees, eliminados totalmente por la colonización y donde hoy sobreviven descendientes de los africanos, yorubas o lucumíes (llamados así por los españoles) provenientes de Senegal, Sierra Leona o el Congo, traídos por los europeos para explotar las minas del Pacífico, la principal fuente de oro de Nueva Granada.
“…en la liturgia del ancestro/
soy el varón elemental/
en cópula con la selva /
y en guerra con la ciudad”
dijo Helcías Martán Góngora, el escritor guapireño conocido como el poeta del mar, nacido en 1920. Y tenía razón, pues entre el mar y la selva se encuentra Guapi, apartado a seis horas de la ciudad y donde sólo es posible acceder por aire o agua.
Balsada llegando a Guapi
Llegar al pueblo es encontrarse con el pasado de las ciudades abarrotadas de cemento; es visitar el lugar donde mágicamente se fusiona el agua salada y el agua dulce, el mar y la selva. Actualmente, Guapi es un territorio con mayoría de población afrodescendiente, sin embargo, en las veredas que lo rodean habitan muchos indígenas caucanos, y en el centro del pueblo algunos paisas han montado sus típicas misceláneas y negocios de ropa.
En la plaza principal de Guapi hay algunos árboles, una cancha de baloncesto y al frente de ella – como en todo pueblo colombiano- se erige la iglesia.
Aunque ahora tú me adules
vengo de la esclavitud.
Currulao, Makerule,
Makerule, berejú.[1]
Es veinticuatro de diciembre. Al llegar por primera vez a Guapi me ofrecen pipa, coco verde con carne blanda por dentro, ¡una delicia! Como nace el niño Dios, las veredas aledañas preparan una balsada, un planchón de madera de dos pisos adornado con velas, guirnaldas y colores de donde salen mujeres cantando y tocando su guasá, los hombres el cununo, el bombo y la marimba como si surgieran de una cajita de música.
La balsada se acerca por el río como un farolito que flota. Al llegar a tierra, las personas pueblan las calles de piedra de sonidos de río y mar hasta llegar a la plaza donde continúan tocando hasta el fin de la noche. A las doce nace el niño y comienza la misa folclórica. Da inicio a su sermón el padre “blanco” y responden con dulces cantos las mujeres negras: “aaaaameeen”, de una manera tan afinada y fervorosa como jamás se oiría en el centro del país.
El grupo Semblanzas que antes fue llamado Voces de la Marea, ganador varias veces del Festival Petronio Álvarez, ha realizado la adaptación de varios cantos religiosos a la música tradicional. Se canta con marimba, bombo, cununo y guasá el momento de la paz y al final de la eucaristía se despiden con “vaaaamos, vamos pastorciiitos, a ver esa belleza, a ver ese manjar…” al ritmo de bunde.
Ahora sí, continúa la arrechera, la rumba. Las mujeres que este día han estrenado pinta y se han arreglado el pelo en trenzas, con extensiones o llevan el pelo “lasiado”, salen directo a las discotecas con sus hombres a disfrutá ¡porque estamos en la tutaina!
En el parque central, Don Benigno toca su marimba con fuerza intentando sobresalir entre el sonido estridente de los bares y discotecas que reproducen las mismas tres canciones de reguetón, salsa choque y vallenato, pero en orden distinto.
Aunque la muchedumbre va directo a los establecimientos donde pueden comprar licor, ron y aguardiente Caucano, un grupo de mujeres acompañan a Don Benigno, entre ellas una cantaora travesti, la voz principal, todas vestidas con su pollera y sombrero tradicional, con el guasá entre sus manos como si fuese un remo o un niño que arrullan impetuosamente, otros viejos tocan el bombo y el cununo.
A pesar de la fuerza de sus cantos, la música hecha con cuero, palo y madera no puede sobreponerse a la música amplificada alrededor del parque.
Guille, oriundo del lugar y profesor de música en Tumaco, me cuenta que el currulao proviene del bambuco viejo, dice que tienen sus diferencias, aunque se parecen mucho. En el bambuco viejo casi no se entiende lo que dicen las cantaoras que por lo general son ancianas. Ellas pueden improvisar por más de una hora sin repetir un solo verso, “es allí donde se conocen las verdaderas cantaoras” recalca.
Actualmente los jóvenes, a pesar de la llegada de nuevos géneros musicales, son quienes más interpretan el folclor del Pacífico Sur. Lo hacen con marimba temperada, es decir, afinada según la escala occidental que se deriva de los descubrimientos de los armónicos de Pitágoras. Por ello se ha ido perdiendo la afinación tradicional de este instrumento considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el piano de la selva, hija del balafón de la madre África.
No todos conocen esta afinación ancestral: solo algunos viejos que guardan sus secretos y que han sido muy celosos a la hora de construir sus marimbas. De esta forma, cuando los jóvenes llegan a mirar o a preguntar, ellos se detienen, cuenta Guille.
La fusión de las músicas tradicionales con instrumentos como el bajo, la guitarra y el piano ha obligado a la marimba a tener una afinación estándar que cumpla con los requisitos de la música contemporánea. Así es que se ha ido dejando atrás la afinación que los abuelos realizaban a “puro oído” y que armonizaba perfectamente con las voces de las mujeres.
Así termina la noche con las historias de Guille, mientras en un rincón de la plaza susurran los bunde-jugas y los arrullos, la fiesta de los ancianos que hace resistencia al carnaval de los jóvenes.
28 de diciembre, matachines y latigazos
Por un lado, está la muralla, el sector donde el río rodea al pueblo; por el otro se extiende la selva espesa donde crece la papa china, el árbol de pan, el cimarrón[2], la palma de coco y chontaduro. Mientras tanto, en el interior del pueblo se enrevesa el mundo dando origen al carnaval del día de los inocentes.
Hombres y mujeres se disfrazan para salir a dar latigazos. Estos personajes son llamados matachines y tienen la licencia dedar “juete” a toda persona que se encuentre en la calle y no lleve disfraz ni cara pintada. Se forma una batalla, un juego de roles, que le da vuelco a la esclavitud y se burla inconscientemente de la explotación.
En esto consiste el ritual: a las ocho de la mañana por las calles de piedra y tierra pasan mujeres disfrazadas de ángeles, policías, estudiantes o diablas, y hombres disfrazados de mujeres, con máscaras de monstruos y el pelo pintado, llevando un látigo hecho de cuero de vaca con el que se dedican a corretiar y dar juete a los despistados o a quienes voluntariamente desean recibir los azotes paseándose por todo el pueblo desnudos, solo con bóxer, a pierna pelada.
Al final de la tarde los jóvenes muestran orgullosos sus piernas heridas, llenas de sangre. A las doce del mediodía suenan las campanas de la iglesia indicando que los matachines deben dar sus últimos latigazos. Ahora es momento de la revancha. Quienes han sido castigados pueden desquitarse, por tanto, todos corren, gritan, lanzan harina, espuma y agua; luego se dirigen a sus casas a cambiarse para participar en la verbena en donde se bebe y baila, y uno que otro continúa dando látigo y lanzando espuma.
La corporalidad se trastoca. Las formas de asumir el cuerpo mutan en esta intersección entre el mar y el río. La proximidad de las pieles, los tonos de voz, los tropiezos toman otro sentido en esta tierra de canto y alegría. Al interior del país los cuerpos están acostumbrados a guardar distancia, a tocarse de manera incómoda y obligada si el bus está muy lleno o si no hay espacio en la acera.
En cambio, en Guapi chocar con el otro, rozarlo, palparlo no es problema, de la misma manera en que al bailar salsa romántica o reguetón se rompen las fronteras entre las mejillas, los pechos y los muslos.
Dar y recibir un latigazo es también romper la distancia entre los cuerpos, es vulnerar las jerarquías, la división de estratos y edades. Todos se hacen de igual forma víctimas y victimarios, del mismo modo vulnerables. Palpita ese lugar del pasado en donde existía la tensión entre esclavizados y esclavistas, pero esta vez a modo de juego, de corrinche, de diversión. Ya no hay dolor, ya los pies no arrastran cadenas. En este carnaval no solo nos tocamos, nos empujamos, también el grito y el canto son formas de establecer contacto.
Bonanza
Al siguiente día, después de la celebración del veintiocho y la arrechera de las verbenas, me dirijo a Bonanza, una vereda que lleva en su nombre una naturaleza tranquila y serena. Se llega a ella en potrillo (canoa con motor). Tarda solo veinte minutos. Al acercarse se divisan casitas de madera montadas sobre zancos que las hacen sobresalir entre el verdor profundo y el río. Se ven mujeres con las piernas sumergidas lavando ropa, golpeándola con un manduco.
En Bonanza se habla distinto al centro de Guapi. Los hombres hablan con una velocidad desaforada. No logro comprender su acento ni los juegos del lenguaje. Pregunto varias veces las mismas cosas y a veces no me tienen paciencia. Las mujeres lo hacen más lento. Cambian las des por las eres, se las oye regañar a sus hijos: “¿y vó poqué tá jandando por ahí desnuro?”
También se oyen los gritos de los niños y el sonido del río, ya no hay música estridente de bares, pues en Bonanza escuchar música vale, tiene el precio de un galón de gasolina necesario para prender la planta y encender el equipo de sonido con el que disfrutará toda la vereda.
Al llegar los jóvenes hacen “vaca” para el galón, y apenas llega la música se reúnen todos los habitantes para disponerse a bailar “La chapa que vibran”, salsa choque y currulao. Por supuesto no falta el aguardiente Caucano, la cerveza ni la tomaseca (mezcla de viche con panela y clavos). Los niños también consiguen pareja de baile; otros siguen bañándose desnudos en el río; otros juegan en la playita yeimi o spray, juegos propios del lugar. Spray consiste en intentar no dejarse ponchar mientras se voltean mitades de coco boca arriba o boca abajo, según se encuentren, en el menor tiempo posible.
Me asombro al ver los alrededores de las casas cubiertos de bolsas plásticas, botellas de gaseosa, paquetes de mecato, desperdicios. El basurero es el mismo lugar en que lo niños juegan y se alimentan las gallinas. En la noche el río sube e inunda de nuevo las casas. Se acaba la rumba. Las gallinas, el marrano, los pollos y los perros buscan lugares donde arrinconarse. Los niños entran a sus casas. Se prende la leña para calentar el sancocho de gallina. La hermosa niña negra le hace trencitas a la muñeca blanca que le han regalado de navidad.
Días después, dejo el río Guapi y Bonanza. Atrás quedan las risas de niños que juguetean en el agua y los cantos de lavanderas. Tomo una lancha hacia Santa Bárbara en el municipio de Timbiquí, a una hora de Guapi. Salpica en mis labios agua salada. Me pregunto en qué momento se confunde el mar con el agua dulce, en qué instante dejan de ser uno solo. Un punto confuso que solo conocen los habitantes del agua.
En Timbiquí voy en busca del profesor Javier Carabalí, un gran maestro de música del pueblo, marimbero, guitarrista y compositor. Su apellido me recuerda a los Carabalíes del sur de Nigeria, de donde partieron miles de ekobios esclavizados. Llego a su casa, me presento, le comento mi interés por los cantos tradicionales de su tierra, compartimos algunas canciones, yo con mi ukelele y él con su guitarra entona “África” su nueva composición que dice así:
África,
la cuna de la humanidad,
todos los países tienen su cultura, su propia identidad tradicional.
Sigo el consejo de nuestros ancestros, ellos siguen siendo, siguen siendo mis maestros. Africano soy.
El maestro Carabalí me habla de los arrullos y los alabaos. Los primeros son cantos alegres que al principio solo realizaban las mujeres con su guasá, y que hablan de santos o situaciones de la vida cotidiana, y poco a poco se fueron incorporando instrumentos como la marimba y los tambores. Los alabaos son cantos funerarios de naturaleza melancólica que se acompañan de rezos.
El maestro Carabalí es un hombre de más o menos 36 años, profesor de inglés, profesión de la que dice no sabe nada pero que enseña lo que se puede. Es constructor de marimbas temperadas, pero dice que en una vereda cercana aún existe alguien que afina como lo hacían sus ancestros.
La música tradicional del Pacífico se funde con la religión. No se puede pensar la una sin la otra, afirma Javier que es católico como la mayoría de pobladores de la región: “Mi fe en Dios es igual a mi fe en la música, creo de igual manera en los dos”. Javier dice que si deseo conocer la verdadera tradición de los cantos tradicionales debo ir a Santa María en Semana Santa, un corregimiento a cuatro horas río arriba. Allí vive su maestro de marimba quien posee el secreto de la afinación tradicional. Debo esperar entonces unos meses para regresar en busca de Don Justino, poseedor del secreto de la marimba no temperada.
Paula Arcila Jaramillo (1992) Licenciada en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Docente, y Presidenta de la Corporación cultural y educativa Oshún. Entre sus actividades está dedicada a generar espacios y propuestas educativas, investigativas y de intervención social y cultural para el fomento de la cultura y el rescate del patrimonio material e inmaterial de la humanidad.