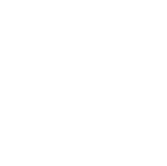Como suele sucederles a los personajes destinados a ser inmortalizados por la historia, algún día la vida de la pianista Teresita Gómez, que pronto cumplirá 76 años, se consignará en un volumen biográfico o en un largometraje no exento de anécdotas extraordinarias y novelescas. “De mí se ha dicho y se ha inventado de todo”, me dice con voz sabia, siempre alegre y sincera.
Pero la vida y la obra de Teresita han sido tan extraordinarias que sus futuros biógrafos no tendrán que romantizarla. Los hechos hablarán por sí solos e hilvanarán una historia llena de enseñanzas para futuras generaciones de músicos. Cuando esa historia se difunda, el nombre de Teresita Gómez, y todo lo que su vida y obra representan, será el de uno de los personajes más trascendentales y ejemplares de la historia de Colombia. Si esta última afirmación le suena exagerada al lector, lo invito a leer este recuento breve de su vida.
Su historia empieza en 1943, año en que María Cristina González, una madre soltera que acababa de cumplir dieciocho años, dio a luz a una bebé de ascendencia afrocolombiana en el hospital San Vicente de Paúl de Medellín. Se ha dicho que esa bebé fue abandonada en una canasta a la entrada del Palacio de Bellas Artes, pero la verdad es que quedó al cuidado de los médicos del hospital, y a la espera de alguna persona interesada en adoptarla, pues su madre no se sentía en condiciones de criarla.
Poco tiempo después, un señor llamado Valerio Gómez y su esposa, María Teresa Arteaga, recibieron a la bebé en adopción y la bautizaron con el nombre de Teresa Gómez Arteaga.
De estirpe muy humilde, los Gómez Arteaga trabajaban como celadores del Palacio de Bellas Artes de Medellín, lugar donde también tenían su casa. Por eso Teresita recuerda que siendo aún muy pequeña acompañaba a su padre con frencuencia a hacer las rondas nocturnas de vigilancia. Esos recorridos la acercaron al piano de cola: dado que estaba prohibido usar el piano sin permiso de los profesores, ella se sentaba a tocarlo a escondidas, muy tarde en la noche y con su padre como cómplice, para que nadie se diera cuenta de que la niña negrita del celador estaba rompiendo las reglas.
Teresita recuerda que la única forma que tenía para aprender a tocar el piano eran las clases y las obras musicales que, casi intrusivamente, escuchaba de los profesores y estudiantes que tocaban el instrumento durante el día. Ella empezó a memorizar esas melodías y a repetirlas, cuando podía, con gran habilidad. Entre más melodías aprendía, más largas se tornaban sus sesiones secretas de práctica musical, cosa que empezó a preocupar a sus padres, quienes temían que los descubrieran y los despidieran.

Teresita Gómez en el auditorio Santa Cecilia en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. 17 de febrero de 1966 Foto: Carlos Rodríguez / El Colombian
Una de esas noches, la profesora Marta Agudelo de Maya, quien se había quedado en el instituto por fuera del horario laboral, descubrió in fraganti a la pequeña y la escuchó tocar el piano. Teresita explotó en llanto. Sus padres le pidieron disculpas a la profesora y le dijeron que temían perder su trabajo. Por fortuna, la reacción de Agudelo fue otra, humana y humanista a la vez: se ofreció a darle clases gratuitas a su hija, quien ya había sorprendido a sus padres al declararles, a los tres años, que quería ser pianista.
Pero Teresita era pobre y negra, y ambas cosas hicieron que su proceso de formación fuera más difícil de lo normal.
El primer obstáculo que encontró fue el carácter necesariamente clandestino de las primeras clases que le dio Marta Agudelo, pues relacionarse con una familia de celadores y con una niña negra era una receta perfecta para ganarse un estigma social en la muy conservadora Medellín de entonces.
El segundo, como puede inferirse, fue el entorno musical académico, que se caracterizaba (y aún hoy se caracteriza) por una tradición artística de corte europeo, marcadamente blanca. Por eso Teresita ha dicho muchas veces, con el buen humor que tiene, que su infancia fue la de una “negrita” que se educó en un palacio blanco. Eso la convirtió, al principio, en una “negrita blanqueada”, propensa no a tocar currulaos ni cumbias, sino Bach y Beethoven, dos de los monumentos artísticos de la Europa caucásica.
Poco a poco empezó a expandirse la noticia de que la “hija negrita” del celador de las Bellas Artes estaba aprendiendo a tocar música clásica con una técnica equiparable a la de cualquier estudiante del instituto, cosa que convirtió a Teresita en el centro de comentarios y habladurías. Antes que elogiarla, la gente la criticaba por tocar música que “era incongruente” con su color de piel. Ese tipo de juicios venían de testigos mestizos que decían ser blancos y de testigos afrocolombianos que la consideraban una persona que actuaba en contra de los supuestos principios de su raza.“El racismo al revés”, me dice.

Teresita Gómez, cerca del año 1970 Foto: Fernando Cruz Archivo fotográfico Biblioteca Pública Piloto, Fondo Documental Otto de Greiff
Hoy Teresita lo recuerda así:“En el ámbito musical realmente no sé cómo hice para sobrevivir, pues había muchísima segregación. La música clásica siempre ha sido para los blancos, y que una negra tocara música clásica era una idea que la sociedad en que crecí no quería aceptar”. A este prejuicio, desde luego, se sumaba otro que ha sobrevivido hasta hoy: el estigma de la profesión del músico, todavía asociado a la vagancia y a los vicios. Por todo esto, Teresita afirma que lo que la ayudó a salir adelante “fue hacer caso omiso de lo que me decía la sociedad”. Y su mejor escudo fue el trabajo. Teresita decidió desde muy temprano en su vida que era mucho mejor “trabajar duro, estudiar mucho y amar con pasión lo que hacía”, en lugar de entrar en confrontaciones verbales con quienes no podían comprender el valor artístico y social de lo que sus estudios musicales representaban en su momento, y siguen representando hoy.
Aún así, las dificultades fueron enormes, pues los prejuicios permeaban incluso su hogar. Teresita no olvida que, para que su familia no cayese en el desprestigio social, su madre negaba abiertamente que su hija fuese negra.“Mi madre siempre juraba que yo era blanca, entonces cuando se me discriminaba en las calles ella salía en mi defensa, pero no en virtud de mi derecho a la igualdad como ser humano, sino en virtud de algo que yo no era”. Muchas veces oyó a su madre decir: “Vos no sos negra, Teresita. Vos no sos negra”.
Otro episodio nefasto fue la negativa del colegio Las Carmelitas, en Medellín, a que se matriculara como estudiante. La razón, su color de piel. Por eso, como ella misma lo ha declarado en varias ocasiones, desde ese momento Teresita rompió con el catolicismo, lo cual la llevó a buscar consuelo espiritual en otros rincones que sí la aceptaban, sin distinciones de piel o de género. Siete décadas después, estos estigmas la siguen acompañando, de manera algo menguada pero real. Por fortuna para ella, desde pequeña aprendió a utilizar esos obstáculos como herramientas para fortalecerse.
La corrupción, olvidan algunos, es, en muchos casos, no una causa, sino una consecuencia de problemas más complejos del Estado, de la falta de capacidades, la ausencia de proyectos y la misma reticencia de personas honestas y conocedoras a hacer parte del sector público. Quienes critican frívolamente a los políticos y sostienen que “todo es corrupción” exacerban el problema. Al fin y al cabo, muchos deciden no tener que enfrentar a esos jueces ávidos de castigo y figuración que pululan en el periodismo y los organismos de control.
Volviendo a su juventud, no es casualidad que antes y después de su adolescencia Teresita encontrara consuelo y amistades en personas de sectores sociales igualmente marginados y discriminados; los mismos que acogían a los pintores, los actores, los poetas nadaístas, los músicos de taberna, las trabajadoras sexuales y un sinnúmero de personajes, pobres en apariencia pero ricos en intelecto, que la marcaron de por vida. Entre ellos, junto a otros bohemios anónimos, se encuentran Bernardo Ángel, Gonzalo Arango, Jaime Tobón, el “Negro Billy” y Eduardo Berrío. Todos han hecho que Teresita le tema a la gente “normal” y sienta una atracción natural hacia “los raros”, los que “no encajaban en ningún lado”. En otras palabras, hacia personas como ella.