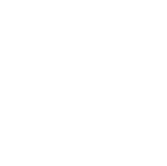Por: Ignacio Zuleta para El Espectador
Si los gobernantes en sus afanes usualmente populistas o descarriados o las corporaciones en su ansia de lucro causan enormes perjuicios a la tierra y por ende a sus habitantes, deberían ser declarados responsables institucional y personalmente por el daño y destrucción causados. Sería una ley natural castigar el crimen de ecocidio.
En los casos como la construcción de un puerto y sus vías de acceso en una zona de vital importancia biogeográfica como la chocoana o en el asunto de deforestación a sangre fría de bosques prístinos para sembrar monocultivos de palma africana, por ejemplo, los responsables tendrían que rendir cuenta ante el Tribunal de la Haya. Porque, en verdad, los mecanismos actuales de la ciudadanía local o regional para impedir la destrucción de la vida y garantizarle su futuro son a veces de alcance insuficiente ante quienes manejan los universos paralelos de la concentración de privilegios.
Al respecto seguimos al admirable George Monbiot, que la tiene clara: como ya lo estamos viviendo los colombianos con nuestra porción de territorio en el planeta agónico, hoy en día no hay salvaguardas eficaces para prevenir que unos pocos poderosos, multinacionales o Estados, irrumpan en el mundo natural impulsados por los beneficios económicos o políticos. Su impunidad revela una brecha en la ley internacional.
En la relación de los crímenes contra la humanidad del Estatuto de Roma, en el año de 1966 se incluyó el delito de ecocidio. Sin embargo, por presión del Reino Unido, Francia y los Paises Bajos, fue eliminado. Y, comenta el analista ambiental en su columna, “parecía una causa perdida”.
Pero no la vio así la abogada británica Polly Higgins, quien ha dedicado su vida a restituir este concepto de ecocidio, fundamental en el estado de cosas de la Tierra; lo exige la impotencia de los que con una nueva conciencia planetaria, no creemos en el crecimiento ilimitado con recursos limitados.
Higgins ha esbozado un modelo que permite vislumbrar una ley contra el crimen internacional de ecocidio. Ha presentado su propuesta en foros internacionales y lo ha expuesto en dos libros. Una herramienta así parece indispensable cuando las embestidas cada vez más feroces del poder concentrado debilitan de manera sistemática el tejido social y natural.
En nuestro caso, pronto empezará a revelarse cómo el puerto en Tribugá es solo un negocio por el negocio mismo. Las consideraciones y excusas de “comercio”, “desarrollo de la región”, “calado profundo”, “progreso”, “importancia internacional”, “conexiones” y otros etc. son un mero pretexto de los poderosos para medrar a expensas de la construcción que les reportará beneficios inmediatos.
¿A qué costo? Pues desde su punto de vista, casi a ninguno distinto al costo de la truculenta e intangible entelequia financiera. Sacrificar unos cuantos animales terrestres y marinos, “reubicar” unas pocas tribus insumisas, talar las selvas para “fines productivos” o desviar unos ríos con las maravillas de la “santa ingeniería” es para aquellos poca cosa.
Con el visto bueno del “primer ministro” Duque al puerto en el Chocó, los inversionistas nacionales y extranjeros no caben de la dicha y están muy agradecidos con la aquiescencia de los gobernadores, ministros, senadores, funcionarios y empresarios que celebran con sonrisas de selfi lo que puede reportarles un puerto de gran envergadura en Tribugá.
Por ello ansiamos que hubiera pronto una ley contra el delito de ecocidio –llamado también, con razones obvias para los que quieran entenderlo, el quinto Crimen Internacional Contra la Paz–. ¿Por qué habrían de quedar impunes los autores de tanta destrucción?