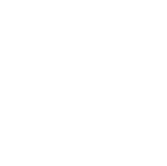No hay negros en México… O al menos tal es la percepción que dejan esas telenovelas infinitas donde la inmensa mayoría de los personajes tienen la blanca piel de los conquistadores españoles y otros pocos la tez cobriza que heredaron de sus ancestros indígenas.

Es una percepción falsa, por supuesto, que replica a nivel televisivo un problema mayor: la persistente invisibilidad de los tributos africanos a la cultura mexicana, una cultura mestiza que aprendió a aceptar sin conflicto su herencia hispana y con orgullo filial su matriz indígena, pero que ha preterido torpemente la “tercera raíz” que nutre su cuerpo social.
Que esa omisión no responda a una política oficial no le resta importancia a la deuda impagada de México hacia la sangre negra de su estirpe. Hablar de racismo acaso sea un despropósito, pero el enaltecimiento de la herencia aborigen y la vindicación ineludible del legado peninsular como únicas razones para explicarse el presente tornan dicho olvido en una marginación cuyo sesgo cultural suaviza pero no excluye su impacto social.
Las razones para ello son de vieja data y se afincan en la segregación que impusieron los conquistadores españoles a los nativos sojuzgados y a los negros traídos de África (o de la propia España, que el tráfico de esclavos lo incentivó la Conquista, pero precede a ésta), segregación destinada a evitar cualquier intento de rebelión mediante el precepto de “divide et impera”: de ahí la existencia de los llamados “pueblos de indios” que eficientaban la evangelización y el cobro de tributos; de ahí el sistema de castas colonial y su extenso abanico de nombres para denominar los múltiples cruzamientos posibles –hispano con india: mestizo; mestizo con española: castizo; castizo con española: español; español con negra: mulato; mulato con española: morisca; morisco con española: chino; chino con india: salta atrás; salta atrás con mulata: lobo, etc.–, sistema que es máxima expresión, a la vez, del fomento consciente de la desigualdad étnica y del reconocimiento tangencial de un mestizaje que condujo a la postre al “blanqueamiento” e invisibilidad de los negros mexicanos.
Tres nombres y un problema
Evidencia de ello es también la terna de voces actuales para visibilizarlos: “afromexicanos”, “afromestizos”, “afrodescendientes”, las cuales diluyen la identidad negra en la transculturación, como mismo se diluyen o escamotean los aportes al presente que tales términos procuran describir.
Aunque la mayoría de la población a la que nombran se concentra en los estados de Guerrero y Oaxaca (en la región conocida como Costa Chica, que ambos comparten) y en el de Veracruz (por cuyo puerto entró el mayor número de africanos a México), también están presentes en zonas con notable actividad minera (Guanajuato), azucarera (San Luis Potosí) o ganadera (Tabasco), las cuales necesitaron en su momento mano de obra esclava.
Es por ello que en estas zonas son más evidentes los tributos puntuales de la africanía a la pluralidad cultural mexicana, aportes que van, en lo musical, desde instrumentos de inapelable raigambre afro, como la marímbula, hasta la existencia, según estudios musicológicos, de patrones rítmicos inexistentes en la música española y en la indígena por lo que sólo pueden provenir de la “tercera raíz”, además de la conformación de géneros como el son jarocho (“La Bamba”, hecha rock por Ritchie Valens, es uno de los más conocidos), testimonio rítmico de una cultura mestiza que alude en su nombre a las lanzas (jaras) que antaño usaban los arrieros y los milicianos negros de Veracruz y designa hoy, por generalización posterior, a todos los veracruzanos.
Pero los aportes africanos van más allá de la música para manifestarse en la gastronomía con platillos como el machuco de plátano verde, la barbacoa de armadillo o los tamales de carne cruda; se prodiga también en las máscaras artesanales y en las figuras creadas a partir de elementos marinos como conchas y corales; aparecen en bailes como la Danza de Diablos de Santiago de Collantes o de Chicometepec, y se rastrea asimismo en vocablos como “chamba”, “moronga”, “mojiganga” y el más famoso de todos al punto de ser un signo de identidad: “chingar” (y todos sus derivados), que si bien para algunos estudiosos proviene de la voz caló “cingarar” (pelear) y para otros del náhuatl “tzinco”, no se puede descartar la tesis que la hace provenir del término bantú “muxinga”, que alude a una ofensa moral.
Vindicar el legado negro al México contemporáneo rebasa la simple folclorización de un patrimonio ineludible o el adoptar reduccionistas posturas afro-causales. No se trata de inventar de la nada una etnia negra con tradiciones diferenciadas ni apelar a las cabezas olmecas para fijar modelos prehispánicos de negritud. Se trata más bien de procurar que el héroe nacional Gaspar Nyanga (o Yanga), líder de una rebelión de esclavos en fecha temprana del período colonial (hacia 1570) sea tan conocido y reverenciado como el mestizo José María Morelos, también héroe patrio; de que nadie por tener una piel en extremo oscura deba cantar el Himno Nacional para probar su condición de mexicano, de que los negros oaxaqueños de la Costa Chica participen en igualdad de condiciones en la “Guelaguetza”, el festejo popular en el que toman parte grupos folclóricos de las ocho regiones del estado… Se trata, en fin, de que México, país al que no se puede acusar de racista, deje de ser la sociedad racializada que sí es (y que la televisión replica) y en la que el color de la piel y la urdimbre del cabello no entrañen prejuicio alguno y carezcan definitivamente de cualquier relevancia social.